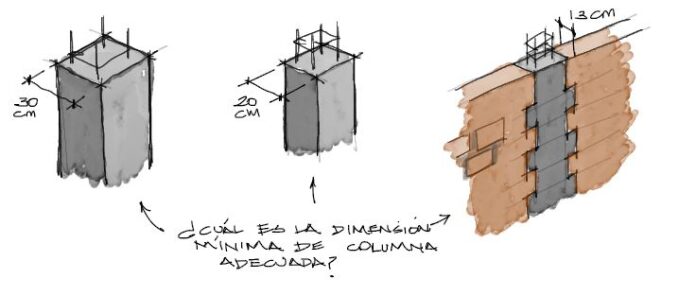Los promontorios de la Luna
Por Rodrigo Romo Lorenzo
Víctor Hugo, en 1934, tuvo una oportunidad poco común para sus tiempos. Pudo ver la Luna. El escritor narró su experiencia en un ensayo que no es muy conocido y que lleva el título de Promontorio del Sueño a partir del nombre de una montaña en la Luna. Narra Hugo que fue a visitar a François Arago, el famoso astrónomo encargado del Observatorio en París, y que pudo observar nuestro satélite con el telescopio. Lo que sigue es una de las reflexiones más profundas y enigmáticas que conozco sobre la encrucijada de la ciencia, el arte, la filosofía, la percepción, la escala humana, la escala cósmica, la historia, la poesía y la psicología. Es un texto espectacular que corresponde, como el mismo autor señala, a seguir el ejemplo de Dante frente a Virgilio, esto es, a observar.
Cuando Hugo aplicó la mirada al objetivo del telescopio pudo hacer el viaje más maravilloso. Se encontró a sí mismo volando a ras de la superficie lunar mientras reconocía las características del terreno y el extraño efecto de la luz en ausencia de atmósfera. La impresión de lo inexplicable. Y el cambio de paradigma que implicaba la cercanía de la percepción no dejó de afectarlo, toda vez que la calificó de una revelación sobrecogedora cuando entendió que no estaba viendo el disco luminoso que vemos por las noches, sino un mundo que pertenecía a otra realidad. Y entonces Hugo dedicó algunas de las páginas más luminosas de la literatura a narrar las diferentes identidades que le hemos dado a la Luna en las distintas culturas y tiempos. En sincronía con la mirada, su mente revoloteó por los conceptos del astro en las obras de todo autor que registró su admiración por el cuerpo celeste: convertido a su vez en guía de otros mundos, Hugo nos mostró que los poetas calificaban la Luna desde el punto de vista terrestre, como Hesíodo, Píndaro y Horacio, para quien la Luna gobierna el silencio. Con otro gesto, Hugo describió la abundancia de contenidos que los griegos le atribuían. Pudorosa, envidiosa, amorosa, cazadora y guerrera. También hipócrita y vengativa, al igual que el resto de los Olímpicos. Voló por encima de las referencias de varias culturas y se detuvo a señalar que las religiones hacían lo posible por asirla o disminuir su tamaño, con el fin de colocar el creciente ya fuera en la cabeza de Diana o a los pies de María. Hugo no dejó de apuntar las nuevas relaciones de la Luna con los científicos, los astrólogos, los alquimistas y los eruditos. Newton midió sus latitudes y Hock su temperatura, miles de veces menor que la del sol. Cifra para los astrónomos, quimera para los astrólogos. Dijo con su prosa magnífica que los poetas crearon una luna metafórica y los sabios una algebraica, con la luna real entre las dos, la que veía por el telescopio.
Mientras reconocía la geografía lunar —¿lunografía? ¿selenografía? —, lo asaltaron las mismas preguntas existenciales que la humanidad se ha preguntado desde que alzó la vista con conciencia hacia el cielo de la noche. Imaginó otras vidas, otros monstruos, otros imperios, con el horror aumentado por el silencio. ¡Cuántas páginas no encontraron su punto de partida en esta última observación! Entonces, lo hipnotizó el movimiento del astro y la luz que iluminaba la orilla de los cráteres: el Promontorium somnii cerca del volcán Messala, no demasiado lejos de lo que describió como dentellada de carbones ardientes, los Alpes lunares. Fiat lux, hágase la luz.
Merece una cita:
No hay espectáculo más misterioso que la irrupción del alba en un universo cubierto de oscuridad. Es el derecho a la vida afirmándose en proporciones sublimes. Es el despertar desmesurado. Parece como si se asistiera al pago de una deuda con el infinito.
Es la toma de posesión de la luz.
Ahora bien, el término de referencia Promontorium somnii que usó Hugo pertenecía a la tradición de observaciones lunares de los siglos anteriores, cuyos instrumentos carecían de los aumentos necesarios para la ubicación precisa de formaciones topográficas, por lo que cayó en desuso a lo largo del Siglo XIX y desapareció de la nomenclatura astronómica como un sueño al llegar la madrugada en los primeros años del Siglo XX. Desde entonces, el episodio de Hugo y Arago ha provocado una discusión que sigue vigente para localizar con exactitud el Promontorium, con resultados varios.
Lo que nos lleva al evento científico/cultural de este mes. La NASA elaboró una reproducción monumental de la Luna con la información más detallada posible que sus distintos satélites han recopilado durante años. Más de medio millón de fotos de la mayor resolución sirvieron para crear el modelo que ahora vamos a poder disfrutar en las plazas de esta ciudad durante el mes de octubre. Será una gran oportunidad para navegar por las reflexiones de Hugo y divertirse señalando las particularidades de la topografía lunar. Al igual que el modelo de la Capilla Sixtina, es una experiencia que no debe dejarse pasar, así sea nada más para continuar con la discusión fascinante sobre el rostro cambiante de la ciencia.
La entrada Columna En contexto aparece primero en Noticias de Querétaro.